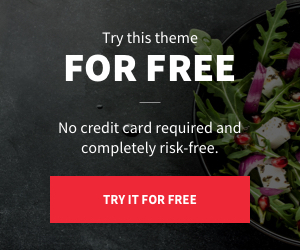FUENTE: BLOG LA CARRETERA
Análisis y reflexiones de un caminante
Plácido Díez
Reedición de una publicación de hace más de cuatro años en memoria de dos jóvenes guardias civiles que sufrieron un atentado en la montaña navarra ahora que, siete años después del alto el fuego, por fin estamos debatiendo a fondo el final de ETA, la victoria del Estado de Derecho, y reconocemos la inmensa generosidad, resistencia y dignidad de las víctimas (inevitable el recuerdo más cercano de los atentados de San Juan de los Panetes y de la casa cuartel de la avenida de Cataluña, de Sállent de Gállego, y el de Manuel Giménez Abad, con el que colaboré durante un tiempo en el Gobierno de Aragón, que fue un ejemplo de sencillez, humanidad y ejemplaridad en el servicio público y que, aún hoy, me cuesta creer que esté muerto, seguramente porque continúa viviendo a través de sus hijos en los que veo reflejados todos sus valores). El de Manuel Giménez Abad es uno de los más de doscientos casos que aún están esperando la verdad, la justicia y la reparación.
Es mi modesta aportación a la derrota de ETA, debate y memoria pública que ya se tenía que haber promovido en 2011.
Eran las dos y media de la noche del domingo 4 de julio de 1982, en puertas de las fiestas de San Fermín. Juan García González y Francisco López García, dos jóvenes guardias civiles de 21 años, salían de la discoteca Irrintzi de Burguete. Llevaban dos meses destinados en el Grupo especial de intervención de montaña, en el cuartel situado en las afueras, junto a un hayedo, camino de la colegiata de Roncesvalles.
Al encender el motor del Ford Fiesta del primero se produjo una explosión en la parte trasera del coche, una tan inesperada como infernal llamarada en medio de la noche. Juan falleció en el acto y Francisco sufrió cinco heridas de metralla en la región dorsolumbar y en el hombro derecho, desgarros y ablación cutánea en el antebrazo y hemitórax derecho, y doble fractura occipital.
Mientras estaban en la discoteca, un comando de ETA había colocado en los bajos del coche dos explosivos, uno junto a las ruedas delanteras y otro, el que estalló, junto a las traseras, con tres kilos de goma dos, tornillos y bornes como metralla, cada uno de ellos.
Fuentes policiales, citadas por la agencia Europa Press, contaron que los dos jóvenes frecuentaban el local porque Juan García era novio de la hija del propietario de Irrintzi.Irrintzi es el grito estridente y prolongado, de un solo aliento, que los pastores hacen resonar en los flancos de las montañas y que los vascos lanzan en señal de alegría.
Las mismas fuentes policiales apuntaron a la agencia de noticias la hipótesis de que algún vecino de Burguete había tenido que informar a ETA sobre las costumbres de estos dos agentes que sólo llevaban tres años en la Guardia Civil y que eran hijos de guardias civiles.
El fallecido era originario de Marchamalo, un pueblo de Guadalajara. Su padre era sargento y comandante del puesto de Abejar (Soria). El herido grave había nacido en Granada y su padre estaba destinado en esa ciudad.
A los funerales, en la iglesia de San Miguel de Pamplona, asistió el director general de Seguridad del Estado, Francisco Laína, que había sido gobernador civil en Zaragoza y presidente del Gobierno en funciones durante el golpe del 23-F cuando todo el Ejecutivo estuvo secuestrado en el Congreso de los Diputados por un grupo de guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Tejero el día de la investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo.
Eran los años de plomo de ETA que durante 1980 había alcanzado su récord de asesinatos, según las distintas fuentes entre 92 y 95 guardias civiles, militares, policías, civiles, a ocho por mes. Una sangría que había puesto al país en una situación límite por el nerviosismo en la Casa Real, en los cuarteles y en la extrema derecha, y por la descomposición de la UCD, circunstancias que forzaron la dimisión del presidente Adolfo Suárez en enero de 1981.
Después del fracasado golpe de estado, siendo ya presidente de Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, y ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahún, un hombre forjado en las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas, a alguien se le ocurrió la idea de utilizar al Ejército en la lucha contra ETA.
La directiva de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) hablaba de desplegar unidades en la frontera hispano-francesa en las provincias de Guipúzcoa y Navarra, distribuidas en cuatro subsectores (Vera de Bidasoa, valle del Baztán, valle del Roncal y Valcarlos), para vigilar la frontera fuera de los pasos autorizados y reforzar los controles en colaboración con la Guardia Civil, y para sustituir a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los servicios de vigilancia de las instalaciones que se determinaran. En total, en las distintas fases, participaron un general, 106 jefes y oficiales, 168 suboficiales y 2.667 soldados, de unidades navarras, aragonesas (Jaca y Sabiñánigo) y guipuzcoanas (Irún y San Sebastián). También participaron una unidad de helicópteros, dos compañias de operaciones especiales (Coes) y cuatro secciones de la Guardia Civil.
Pudo ser una concesión a las presiones militares pero lo cierto es que, quince meses antes del atentado de Burguete, recién comenzada la primavera de 1981, cinco compañías del Ejército de Tierra, cuatro del regimiento “América 66” con sede en Pamplona y una de operaciones especiales de Burgos, se desplegaron por los 143 kilómetros de frontera de Navarra con Francia, dentro del plan antiterrorista establecido por el mando unificado.
Al frente de la operación estaba el teniente coronel López Montero, que tenía su base operativa en Elizondo, en el valle del Baztán, y que en sus breves declaraciones a los periodistas afirmó que “el Ejército está aquí para impermeabilizar toda esta zona y para impedir que por esta parte de Navarra puedan moverse los terroristas, nosotros vamos a cumplir con los objetivos que se han marcado, y esperamos que se consigan los resultados”.
Uno de aquellos soldados, bueno cabo operador de radio y transmisiones, era el autor de este relato. Pertenecía a una compañía del Batallón de cazadores de montaña “Estella XXI”, a cuyo frente estaba el entonces capitán Alfonso Juez, que acampó en dos tandas de mes y medio cada una de ellas, primero detrás del albergue de peregrinos de la colegiata de Roncesvalles, después, si no me falla la memoria, en un bosque cerca de Burguete y, finalmente, en el alto de Ibañeta, a mil metros de altitud, donde se levantó a finales de los sesenta un monolito a Roland o Roldán, sorprendido y asesinado a finales del siglo VIII en ese valle encajonado y zigzagueante que desemboca en Valcarlos y en el hermoso pueblo medieval francès de Saint Jean de Pied de Port, que vive por y para los peregrinos.
Donde estuvimos acampados en el alto de Ibañeta se enclava ahora un centro de interpretación de migraciones de aves que desde el Centro y Norte de Europa vienen a pasar el invierno a España dibujando en el aire los trazos de la Unión Europea y siguiendo la estela del malogrado sobrino del emperador Carlomagno.
Nuestra misión consistía en organizar puestos de control y hacer patrullas de reconocimiento, o sea marchas diarias de vigilancia, también alguna nocturna hasta la frontera, a través de esa montaña de peregrinos, contrabandistas, restos prehistóricos, búnqueres construídos durante la postguerra por el temor a una invasión, ovejas lanudas, “latxas”, de escalofriantes desniveles y de una generosa naturaleza de prados y hayas.
Una montaña que se quedó para siempre conmigo y que siempre será uno de mis rincones en el mundo, de esos lugares en los que te sientes casa, en paz contigo mismo y con los demás. No puedo olvidarme de la subida al monte Ortzanzurieta, a 1.600 metros de altitud, un observatorio privilegiado de la cordillera pirenaica desde la que contemplábamos la vertiente francesa y también la española, con la Mesa de los Tres Reyes al alcance de la vista. Era una de los recorridos favoritos del capitán Juez, experto montañero, luego himalayista, al que, con la radio a cuestas, acompañaba a todas las partes.
En aquellas marchas, con casco metálico y subfusil en bandolera, a veces bajo una intensa lluvia, no vimos ningún etarra pero sí enviamos al cuartel de la Guardia Civil de Burguete a varios peregrinos extranjeros para comprobar su identificación y también recuerdo que tuvimos que improvisar una camilla para sacar a un compañero que se lesionó seriamente en una pierna atravesando un arroyo.
Fue todo el balance operativo que me viene a la memoria de esa operación, que creo que en sus dos fases se denominó “Iruña” y “Alazán”, y que también contribuyó a extender, a los ojos de los que vivían al otro lado de la frontera de Valcarlos, la imagen de una España militarizada, en estado de excepción. Uno de los ejercicios consistía en desplegarnos alrededor de la carretera, lo más cerca posible de la línea fronteriza.
Esa fue una de las imágenes que trasladamos hacia fuera y también hacia adentro, hacia los pobladores de los valles de Roncesvalles, Aezkoa e Irati, con visible presencia “abertzale”, un despliegue militar que a una parte de los vecinos les hacía sentirse incómodos ante el ir y venir de jeeps, soldados, y suboficiales y oficiales armados, por carreteras, caminos y bares.
Recuerdo también que uno de los mejores momentos del día era el atardecer, antes de cenar, cuando me metía en la tienda de campaña y le escribía una carta-diario a Dolores. Era como arrancar hojas del calendario, era como sentirme periodista, era la conexión con la vida civil y con la posibilidad de encontrar un hueco laboral en “El Día de Aragón” que se estaba gestando y que tanto añoraba en un país convulso sacudido por los terrorismos, por las secuelas del 23-F, por la ley del divorcio, por la colza, por la entrada en la OTAN, que se encaminaba hacia la gran victoria socialista de octubre de 1982.
Después de quince meses en filas, nos licenciaron en enero de 1982. Cogí mi R-5 azul metalizado y volé hacia Zaragoza para disfrutar de la libertad ya fuera de la disciplina militar. Volví alguna vez a Estella, en la falda de Montejurra, con mi familia y con mis amigos a disfrutar del paisaje y de la comida. Ya habían cerrado el viejo cuartel que estaba situado en un alto, aquel cuartel en el que, nunca se me olvidará, un compañero se rompió por dentro en una guardia nocturna y se suicidó.
He vuelto varias veces con la familia y con amigos a Burguete, a Roncesvalles, a Valcarlos, principalmente en otoño, a empaparme de la magia y de la belleza del paisaje, y siempre, siempre, me acuerdo de aquellos dos jóvenes guardias civiles de 21 años, uno asesinado y otro malherido, que pocos meses después de aquel despliegue militar, tan excepcional e impecable como infructuoso, sufrieron allí en ese paisaje exuberante, al lado del Camino de Santiago, el golpe inesperado que el Ejército de recluta obligatoria no pudo neutralizar porque ese no era su cometido y porque los etarras estaban dentro, no fuera de la frontera.
En este episodio poco conocido de la transición, en una democracia todavía con respiración asistida, con el ruido de sables en los cuarteles de fondo, la belleza y el dolor se abrazaron en la montaña navarra, en Burguete, y un grupo de soldados aragoneses, había compañeros de Bello, de La Puebla de Valverde, de Berge…., muchos de la España interior, mezclados con valencianos, catalanes, navarros y vascos, vivimos una experiencia singular, un ensayo de guerra contra el terrorismo, cuando lo nuevo no acababa de emerger y lo viejo se resistía a morir.