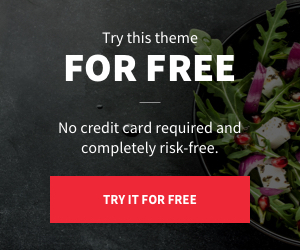El Orden Mundial en el Siglo XXI
La generación Y, más comúnmente conocida como Millenial, es una generación que ha nacido teniéndolo casi todo. Sus padres, los baby boomers —y, en algunos casos, la generación X—, obsesionados con el estatus social y por ende el trabajo, les han proporcionado todo lo que han necesitado y más. Los milénicos han nacido en un ambiente socioeconómico acomodado que les ha permitido no tener preocupaciones de la índole de “¿Cómo voy a llevar hoy comida a la mesa?” o “¿Cómo vamos a pagar un techo bajo el que dormir?”.
Desde muy pronto han viajado y conocido otras culturas. Han tenido un pronto acceso a internet y a medios de comunicación, lo cual, junto a la educación recibida, basada en un mensaje de lo “afortunados y especiales” que son, les ha motivado a querer ser los protagonistas del cambio y el impacto. Todos se sienten identificados con esa obcecación de querer marcar la diferencia.
Es por ello que los voluntariados internacionales y el volunturismo están viviendo un auge como nunca antes se ha visto. Estos se presentan a los jóvenes milénicos como una solución efectiva para hacer algo por el avance de las sociedades menos desarrolladas, para devolverle al mundo un poco de lo que han tenido desde el principio y para marcar la tan ansiada diferencia.
Sin embargo, los milénicos, en su afán por ser parte del cambio, se olvidan de las consecuencias que estos voluntariados internacionales y que el volunturismo acarrean en las sociedades que se pretende ayudar. Tráfico humano, abusos sexuales y obstáculos para el desarrollo de la economía local son solo algunas de las realidades que los voluntariados internacionales esconden y que los voluntarios están promoviendo, seducidos por empresas internacionales que ofrecen darles la experiencia de su vida a cambio de cantidades desmesuradas de dinero.
De los voluntariados internacionales al volunturismo
Los voluntariados internacionales no son un invento del siglo XXI ni mucho menos de los milénicos. En el siglo XIX ya existían y desde entonces han ido cambiando su forma de actuación y sus objetivos para poder hacer frente a las cambiantes necesidades de las sociedades internacionales.
Mientras que en los años 20 los campos de voluntarios se establecían como un alternativa a las guerras y estaban impulsados por la idea de renovación educativa, rigurosidad religiosa y recuperación de desastres, los de los años 30 centraban sus energías en dedicarse a fomentar el entendimiento internacional en la importancia que tenía cooperar y reconstruir las áreas más devastadas por la guerra y promover la paz.
Tras los procesos de descolonización, el panorama volvía a transmutarse. Los voluntariados, desde los años 40 a los 60, se enfocaban en la ayuda a las antiguas colonias en su proceso hacia naciones independientes, lo que incluía prestar ayuda de emergencia y respaldo económico.
Pero esto parecía no bastar. Adentrados en la década de los 60, conocida como “la primera década del desarrollo”, los Gobiernos de países desarrollados del hemisferio norte cambian el rumbo de los voluntariados internacionales. Estos comenzaron a defender una posición en la que era “moralmente inaceptable” que, mientras que una mitad del mundo vivía un apogeo hacia el desarrollo, la otra mitad experimentase un estancamiento en la pobreza. Así, los países occidentales y la ONU ahijaban una retórica de ensalzamiento de la cooperación. A partir de entonces, los voluntariados tenían como objetivo potenciar el conocimiento técnico que a los países del sur les faltaba y como herramienta política de reconciliación con el sur.
También es en esta década cuando se comenzó a discutir la posibilidad de incluir a jóvenes en los voluntariados internacionales. Los jóvenes parecían ser un factor vital que considerar, pues aportaban una nueva dimensión y visión social, estaban dispuestos —al contrario que las élites adultas— a vivir una vida simple en áreas rurales de países pobres y los países industrializados comenzaban a demandar jóvenes educados en la política y culturas de otras naciones. Los Gobiernos empezaron a financiar a entidades privadas y universidades para fomentar los voluntariados internacionales entre jóvenes.
En los años 70, la segunda década del desarrollo, los jóvenes ya eran un factor crucial en los voluntariados internacionales. Las acciones cívicas por la paz y los movimientos contra la guerra que caracterizaron esta década acercaron los problemas mundiales a una generación de jóvenes ambiciosos por participar en voluntarios internacionales. En 1981 ya había registradas 125 organizaciones no gubernamentales que enviaban voluntarios a diferentes partes del planeta, muchas a cambio de una remuneración económica.
De nuevo, a algunos países industrializados les parecía que los voluntariados no estaban haciendo lo suficiente para potenciar el desarrollo de los países del sur. De esta suerte, en los años 90 surgía el turismo contra la pobreza. El objetivo de esta agenda era conseguir que entidades privadas se comprometiesen a impulsar la economía del turismo en las naciones más pobres para potenciar su crecimiento y que, paulatinamente, pudiesen ver el turismo como una fuente de ingresos y asistir en su crecimiento económico.
No obstante, las empresas, lejos de promocionar un turismo que aliviase a las sociedades más empobrecidas, hicieron de este turismo el sueño de todo occidental: ayudar a los pobres y marcar la diferencia. Se presentó a las sociedades menos afortunadas como necesitadas y, al mismo tiempo, como atracción turística. Así surgía el volunturismo.

¿Producto del neoliberalismo?
El volunturismo es un concepto que ha sido creado para hacer frente a una demanda creciente en la sociedad occidental por ese querer marcar la diferencia. El mercado ha sabido enfocar este deseo y, a cambio de dinero, las empresas organizan dentro de las vacaciones programas de voluntariado que duran desde un día hasta incluso meses.
La finalidad de esta actividad no es el desarrollo de ninguna sociedad, sino hacer posible que el cliente viva una experiencia que le cambie la vida, que tenga una aventura y que “haga algo bueno”, como ayudar en una escuela en Camboya o rescatar tortugas en Costa Rica.
Estas empresas internacionales no han tenido ningún reparo en utilizar a comunidades sin recursos y a jóvenes movidos por el entusiasmo de cambiar el mundo para obtener beneficios. Actualmente, la industria del volunturismo está valorada en 173 millones de dólares anuales. Pero ¿qué es lo que ha permitido llegar a este punto?
La principal causa ha sido la idea preconcebida que se tiene del voluntariado y el volunturismo. El neoliberalismo ha permitido que la sociedad occidental se haya impuesto el papel de salvador y se cree un estereotipo según el cual los países del hemisferio norte son los que tienen la clave para el desarrollo de los países del hemisferio sur. Así, cualquier persona proveniente de países desarrollados cree saber más que los que proviene de países subdesarrollados.
Esta presunción ha consentido que jóvenes sin experiencia y la cualificación necesaria puedan ser profesores de inglés durante unas semanas en escuelas y orfanatos en África y Asia. Incluso, para algunos, el volunturismo se ha convertido en una nueva forma de colonialismo: Occidente puede darles los pobres lo que les falta, pues somos los afortunados y sabemos lo que necesitan.
A su vez, las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel clave. Cada vez hay más jóvenes conscientes de las disparidades entre el primer y el tercer mundo y de las dificultades a las que los países menos ricos se enfrentan. Sin ir más lejos, la etiqueta voluntariado cuenta con más de 201.500 publicaciones en Instagram.

Los altos precios de los estudios universitarios también han potenciado que cada vez sean más los jóvenes que decidan posponer el pago de la universidad y tomarse un año sabático. Durante este periodo dedican su tiempo a “aquellos que más lo necesitan” en la creencia de que volverán con una mentalidad distinta que les permita reflexionar sobre lo que realmente desean o necesitan para su futuro.
Un mercado mundial cada vez más competitivo ha sido, igualmente, un factor de gran transcendencia en el incremento del volunturismo. La generación Y, altamente cualificada, obliga a sus individuos a diferenciarse. Muchos de los jóvenes, teniendo en cuenta la importancia que las empresas multinacionales están dando a la responsabilidad social, han visto en los voluntariados la forma de llamar la atención de sus posibles empleadores.
Los riesgos de querer marcar la diferencia
Las empresas internacionales que promueven voluntariados en los que no se necesita experiencia previa ni conocimientos en desarrollo están aumentando el número de obstáculos para el crecimiento de las sociedades a las que se pretende ayudar. Y no son únicamente los jóvenes que sin cualificación dan clases de inglés en países asiáticos y africanos los que están siendo partícipes de este detrimento.
Probablemente uno de los mayores riesgos a los que la comunidad internacional se está enfrentando en la actualidad en el mundo del volunturismo y los voluntariados internacionales son los voluntariados en orfanatos. Cada vez son más los occidentales que deciden emplear su tiempo en ayudar a niños que “requieren de amor y ayuda”, por lo que muchos deciden pasar un par de semanas en un orfanato. Esta fuerte demanda de voluntariados en orfanatos ha fomentado el tráfico de niños en países como Nepal, Camboya o Uganda, donde hay muchos orfanatos pero pocos huérfanos.

En Nepal, por ejemplo, los traficantes se acercan a áreas rurales ofreciendo dinero a los cabeza de familias a cambio de un futuro mejor para los más pequeños de la familia. Estos, atosigados por los niveles de pobreza en los que viven y con la expectativa de que esta oportunidad permita a sus hijos perseguir un futuro mejor y ayudar a su familia, aceptan la propuesta.
Pero la realidad es que estos niños no aprenderán ni crecerán en un ambiente afable. Estos suelen ser enviados a orfanatos en los distritos más turístico de Nepal. Allí el encargado, que es quien ha contratado a los traficantes, hará todo lo posible para que los niños vivan en condiciones de penuria para poder atraer donaciones extranjeras.
Los niños, además, suelen ser explotados. Los encargados obligan a los niños a ser simpáticos con los turistas y a realizar bailes tradicionales y actividades para entretenerlos. Aparte de todo esto, son muchos los niños que crecen con trastorno afectivo. Esto explica la unión que casi de inmediato surge entre los niños de orfanatos con los visitantes.
Una vez concluido el programa, los voluntarios vuelven a casa con una mentalidad renovada mientras que el niño huérfano queda atrás. Los niños son víctimas de un abandono más, que, unido a la falta de contacto que tienen con el resto de la sociedad, hace que su futuro una vez fuera de los orfanatos sea muy incierto.
Para ampliar: “Orphanage Trafficking and Orphanage Voluntourism”, Next Generation Nepal, 2014
En Camboya, conocida por su turismo sexual, ya han aparecido casos de abusos sexuales en orfanatos. Las organizaciones no exigen ningún tipo de certificado de antecedentes penales a los voluntarios, lo que permite que cualquier persona, a cambio de una donación, entre en los orfanatos y conviva con niños. Hay orfanatos que incluso permiten a los visitantes llevarse a niños durante una tarde a realizar excursiones sin pedir previamente alguna identificación.
Indudablemente, las que más se han beneficiado de esta situación han sido las empresas internacionales que ofrecen este tipo de voluntariados. En 2010 Projects Abroad obtuvo un beneficio de cuatro millones de dólares. Solo una pequeña parte del dinero abonado a estas empresas llega a los orfanatos mientras estas alegan que así evitan incrementar la corrupción de países subdesarrollados.
La solución está en la responsabilidad
Que exista gente que saque provecho a las buenas intenciones de miles de jóvenes no quiere decir que los jóvenes sean los responsables de esta situación. Al contrario, lo que se pretende conseguir es que futuros voluntarios, a la hora de decidir en dónde quieren emplear su tiempo para el beneficio de una sociedad, lo hagan desde el conocimiento y la responsabilidad.
Para ello, Naciones Unidas presentaba en 2010 unas pautas generales para promocionar alternativasa los cuidados de los niños en países subdesarrollados. Asimismo, Better Care Network con el apoyo de, entre otras, Save the Children y Unicef publicaba un informe con la intención de ayudar a futuros voluntarios a evitar caer en las trampas puestas por el volunturismo y potenciar la práctica responsable de los voluntariados internacionales.

A nivel nacional, los Gobiernos de Nepal y Camboya, entre otros, están siendo presionados por ONG y organizaciones internacionales para que fortalezcan sus leyes. En Nepal, la ley prohíbe a turistas realizar voluntariados; sin embargo, la práctica es muy distinta. Si este tipo de leyes se reforzasen, se podría reducir el tráfico de niños y hacer una inspección más minuciosa de las personas que participan en voluntariados.
Finalmente, en lo personal, antes de pagar dinero para realizar un voluntariado, cada uno de nosotros deberíamos poner la necesidad de los países subdesarrollados por encima de nuestro deseo, pues la pasión no es el único aspecto a la hora de embarcarse en un voluntariado.
Los 5.000 dólares que muchos jóvenes están dispuestos a pagar por dar clases de inglés, sin experiencia ni cualificación, a niños durante ocho semanas en Tailandia seguramente ayudarían más al desarrollo de la economía nacional y de los niños si fuesen empleados para contratar a profesores locales. De hecho, con ese dinero se podría costear un profesor durante más de un año.
En muchas ocasiones, simplemente irse de mochilero trae muchos más beneficios y experiencia para los jóvenes con ganas de explorar y para la nación sin pagar cantidades exorbitantes de dinero ni ir en detrimento de ninguna de las partes.
Pero, si de verdad lo que se quiere es irse de voluntariado, primero se debe pensar qué podemos ofrecer verdaderamente a la sociedad con la que pretendemos cooperar y practicar, en definitiva, un voluntariado responsable.