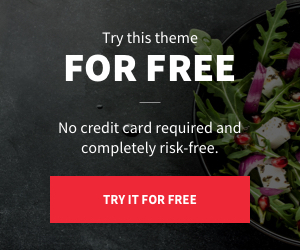La tía Carmen cumple hoy, 16 de abril, cien años. Era la menor de cuatro hermanos: mis tíos Segismundo y José, mi madre Candelaria y ella. Me contaba mi madre que, de chica, la tía Carmen era pizpireta. Evocaba cuando, los domingos, bailaban a los sones de alguna guitarra en “el salón”, una modesta dependencia del corral de mi abuelo en la que, con dificultad, aún puede leerse un anuncio pintado en la pared: “Se ruega se guarde silencio durante la pieza”. O cuando iban, andando por supuesto, a los pueblos vecinos para divertirse en sus fiestas patronales, provocando algún que otro encontronazo entre los mozos de ambas localidades. Su afición al baile le ha acompañado toda su vida. Era un placer verla bailar con su
marido, el tío Jorge, en las bodas de mis sobrinas.
La tía Carmen nació en tiempos en los que ganarse la vida en un pueblo del somontano del Moncayo no era fácil y muy pronto supo que las mujeres tenían que trabajar mucho y duro.
Quizá uno de mis primeros recuerdos suyos era verla caminar hacia el río, más bien acequia, con un enorme balde sobre la cabeza, lleno de la ropa que tenía que lavar, arrodillada sobre una tabla. O subir a la casa familiar pesados cántaros de agua desde la fuente de la plaza, pues el agua corriente era un lujo desconocido hasta no hace tantas décadas. O ayudar en las labores agrícolas de los campos que cultivaban; pocos, ya que si el abuelo y mis tíos eran carpinteros, su marido trabajaba de albañil.
Disfrutaba volviendo a ellos. Siempre que me veía por el pueblo me pedía que la llevase con el coche a ver los olivos de Carraborja. Y me acuerdo de su rostro alegre una vez que, acompañándola, vimos surgir de unas carrascas que crecían al fondo de la modesta pieza un corzo jovencito que, al descubrirnos, se alejó corriendo. Pero disfrutaba sobre todo cuando íbamos al Moncayo. Siendo crío solía pasar un par de semanas de verano en el pueblo y todos los años se organizaba una excursión familiar a alguna de las fuentes de esa montaña, a la que siempre se sumaban otros amigos. Viajábamos en la caja del camión de Celso, sentados en los tablones que mis tíos disponían en un espacio concebido para transportar arena o grava. Hoy nos pondrían una multa por imprudentes, y con razón, pero entonces disponer de un vehículo estaba al alcance de muy pocos. La tía Carmen siempre iba cantando.
No sé cómo lo hacía, pero su espíritu alegre convivía con un carácter tan fuerte que le llevaba a defender sus tesis hasta el final, incluso aunque, a veces, no fueran las más razonables. Discutía con su marido, con sus hijos, menos con sus sobrinos, o con quien se terciara. Menos mal que el tío Jorge tenía paciencia y no entraba al trapo.
Ella solo pudo ir a la escuela primaria del pueblo, pero desde el primer momento tuvo claro que sus hijos, mis primos, tenían que estudiar. Aunque hacerlo supusiera tener que separarse de ellos durante buena parte del año y estirar el presupuesto porque, en aquellos tiempos, si los niños de los pueblos querían estudiar tenían que ir a internados privados, casi siempre religiosos, que todos los meses pasaban a cobro su recibo.
Por eso no le hizo ascos a desplazarse a Madrid para vivir allí durante varios meses, mientras mi tío trabajaba en una obra. Y luego a Zaragoza, a un modesto cuarto-piso-sin-ascensor del barrio de Las Fuentes, donde la estancia se prolongó varios años. A ninguno de los dos les gustaba vivir en la ciudad, pero en ella el salario de mi tío era mayor que en el pueblo, aunque en este fuera el jefe de la cuadrilla.
Menos lectora de prensa que su marido, la tía Carmen se interesaba por la política. Eso lo supe ya de mayor, pues cuando era niño no se podía hablar del tema. El miedo impuesto por la dictadura, y más en una familia cuyo cabeza, mi abuelo, había sido represaliado por el franquismo por haber sido concejal en el pueblo durante la II República, silenció muchas historias que, solo poco a poco y mucho después, fuimos conociendo los hijos, sobrinos y nietos. Pero ella se adelantó a otros muchos y, con un grupo de mujeres del pueblo y apoyadas por el párroco y otros curas jóvenes de mente abierta que coincidieron por la zona en los tiempos finales de la dictadura, fueron durante algunos años lo más vivo y activo de la población local. Entonces no, pero hoy hubieran sido consideradas feministas. Cuando, por fin, llegó la democracia, no se perdía un mitin de Felipe González.
Mil recuerdos, imágenes, paisajes, colores y aun sabores me vienen a la mente al evocar los tiempos compartidos con la tía Carmen. Sobre todo, su cariño. Como mi madre, lo daba a raudales. Hace tiempo que su mente voló más arriba del vecino Moncayo y ahora es difícil comunicarse con ella salvo, en algunas ocasiones, para sus hijos y María, que la cuidan tanto que puede seguir viviendo en su casa, que le ofrece seguridad, aunque ya no la reconozca. Pero todavía, cuando me siento a su lado y le hablo, ella me coge la mano y me la acaricia. Y vuelvo a ser niño.